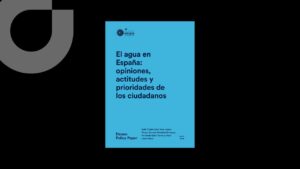Artículo escrito y publicado en iAgua Magazine 51
El pasado 29 de octubre, la Comunidad Valenciana vivió uno de los episodios de lluvias más intensos registrados en su historia reciente, causado por una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Este fenómeno meteorológico, combinado con unas temperaturas inusualmente altas en el mar Mediterráneo, dio lugar a precipitaciones históricas que superaron en algunas localidades las medias anuales en tan solo unas horas. A través de un análisis de los factores históricos, climatológicos y urbanísticos, este artículo busca comprender el impacto del evento y plantear soluciones para mitigar futuros episodios similares.
Una región históricamente vulnerable a las inundaciones
La Comunidad Valenciana, especialmente su capital y las zonas circundantes, ha sido históricamente propensa a las inundaciones. Desde hace siglos, la combinación de ríos como el Turia y el Júcar, junto con un terreno caracterizado por cuencas endorreicas y costas bajas, ha configurado un paisaje particularmente vulnerable a las crecidas. A estas condiciones naturales se suman la actividad agrícola intensiva y la expansión urbana, factores que han incrementado significativamente el riesgo de inundaciones.
Muchos de los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre, como Paiporta, Catarroja y Albal, están asentados sobre zonas que tradicionalmente actuaban como marjales y humedales. Estas áreas, que en su momento funcionaron como sistemas naturales de retención de agua, han sido urbanizadas sin una planificación hidráulica adecuada, aumentando su exposición a fenómenos meteorológicos extremos.
El Archivo Histórico Nacional registra inundaciones significativas a lo largo de la historia, como la “Riada de San Calixto” de 1776 y, más recientemente, la devastadora riada de 1957 en Valencia, que motivó el desvío del cauce del Turia. Estos eventos son recordatorios de la importancia de aprender del pasado para mitigar los desastres futuros.
En el último siglo, episodios de lluvias torrenciales han afectado repetidamente a estas mismas áreas. Inundaciones como las de 1982 y 1987 evidencian la recurrencia del fenómeno, especialmente en zonas urbanizadas de manera descontrolada. Las precipitaciones extraordinarias registradas el 29 de octubre de 2024 confirman que estos riesgos no solo persisten, sino que se están intensificando debido a los efectos del cambio climático.
Qué es una DANA y cómo las condiciones del 2023 la intensificaron
La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) es un fenómeno meteorológico caracterizado por la formación de una bolsa de aire frío en altura, separada de la circulación general. Este aire frío, al entrar en contacto con masas de aire cálido y húmedo en superficie, provoca lluvias torrenciales y eventos meteorológicos extremos.
En 2023, el Mediterráneo presentó condiciones anómalas: temperaturas del agua más altas de lo habitual debido a un verano prolongado y un otoño cálido. Según datos del Instituto Español de Oceanografía, el Mediterráneo alcanzó temperaturas récord de hasta 30 °C, cuando el promedio histórico es de 24-26 °C en estas fechas. Este exceso de calor provocó una mayor evaporación, cargando la atmósfera de humedad que, al entrar en contacto con la masa de aire frío de la DANA, resultó en lluvias con intensidad histórica.
En varias localidades de Valencia, las precipitaciones en cuestión de horas superaron la media anual. A continuación, se muestra una comparación de precipitaciones medias anuales frente a los datos del 29 de octubre:

Estos datos subrayan la magnitud del fenómeno: en apenas un día, algunas zonas recibieron entre el 60% y el 90% de su precipitación media anual.
Infraestructuras insuficientes frente a riesgos conocidos
Aunque las inundaciones son un fenómeno recurrente en Valencia, las infraestructuras destinadas a mitigarlas han demostrado ser insuficientes. La falta de mantenimiento en cauces secundarios y canales de drenaje, junto con la carencia de sistemas de retención o derivación adecuados, ha agravado los daños causados por fenómenos meteorológicos extremos.
Según informes del Instituto Geológico y Minero de España, más del 70% de las cuencas fluviales menores de la región no han recibido mantenimientos periódicos en el último quinquenio. Esto incluye la limpieza de ramblas y barrancos que, en condiciones normales, funcionan como desagües naturales durante lluvias torrenciales. A esto se suma la limitación de los sistemas urbanos de alcantarillado, diseñados para absorber precipitaciones de menor intensidad, lo que los hace incapaces de gestionar los volúmenes excepcionales de agua registrados en períodos cortos.
En teoría, los planes hidrológicos de cuenca en España están orientados a gestionar de manera integral los recursos hídricos, priorizando la protección frente a fenómenos extremos. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos planes se ha visto obstaculizada por problemas como la falta de financiación suficiente y la escasa coordinación entre administraciones locales, regionales y nacionales.
Un ejemplo claro de esta situación es el retraso en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura verde, como los humedales artificiales, que podrían complementar las capacidades de retención natural y servir como zonas de amortiguación frente a las crecidas. Estas soluciones, ampliamente adoptadas en otros países, no solo mitigarían los impactos de las inundaciones, sino que también contribuirían a mejorar la sostenibilidad hídrica de la región.
La necesidad de una mayor concienciación ciudadana y urbanística
El impacto de las inundaciones del 29 de octubre no solo puede atribuirse al fenómeno meteorológico extremo, sino también a decisiones urbanísticas inadecuadas y a la insuficiente concienciación ciudadana. La construcción de asentamientos en zonas inundables, frecuentemente impulsada por intereses económicos, ha incrementado el riesgo de daños materiales y pérdidas humanas. Estos errores de planificación son especialmente preocupantes en áreas históricamente vulnerables, donde las crecidas ya han demostrado su capacidad destructiva.
Es imprescindible fomentar una cultura de prevención y adaptación, reubicando las zonas residenciales y comerciales fuera de áreas de alto riesgo o, cuando esto no sea posible, diseñando infraestructuras resilientes capaces de mitigar los efectos de las inundaciones. En muchas ciudades alrededor del mundo, fenómenos similares al vivido en Valencia evidencian cómo la urbanización descontrolada en zonas inundables, junto con el cambio climático, agravan los riesgos.
Ejemplos destacados son Nueva Orleans (EE. UU.), devastada por el huracán Katrina en 2005, y Yakarta (Indonesia), que enfrenta inundaciones recurrentes y la amenaza de hundimiento. Estas ciudades comparten desafíos estructurales y de planificación urbana. Sin embargo, también existen casos de éxito, como los sistemas de canales secundarios y zonas de inundación controlada en los Países Bajos, que han demostrado ser soluciones efectivas para gestionar el agua y reducir los impactos de las crecidas.
La ciudadanía también desempeña un papel esencial en la reducción del impacto de estos eventos. La educación sobre los riesgos asociados a fenómenos como las DANAs y la adopción de medidas preventivas, como la contratación de seguros específicos contra inundaciones, pueden marcar una diferencia significativa. Además, la concienciación sobre la importancia de respetar las normativas urbanísticas y medioambientales contribuirá a una mayor resiliencia comunitaria frente a futuras amenazas.
La DANA del 29 de octubre en Valencia es un recordatorio de que los eventos meteorológicos extremos están lejos de ser excepcionales. Estos fenómenos, intensificados por el cambio climático, ponen de manifiesto la vulnerabilidad histórica de la región, agravada por infraestructuras insuficientes y una planificación urbanística que no siempre ha priorizado la sostenibilidad.
Sabemos que estos episodios no se pueden evitar, pero sí podemos prepararnos mejor para mitigarlos y adaptarnos a sus efectos. La clave radica en una coordinación efectiva entre las competencias del Estado, las comunidades autónomas y los municipios. En la fase de prevención, el Estado establece la legislación básica y coordina las acciones a nivel nacional; las comunidades autónomas desarrollan planes específicos de gestión de riesgos, y los municipios implementan medidas concretas en el ámbito local. Durante las emergencias, los planes de protección civil buscan garantizar una acción coordinada, con el Estado asumiendo la dirección en casos de especial gravedad y las administraciones autonómicas y locales colaborando con sus propios recursos. Una comunicación fluida y una cooperación activa entre estas entidades son esenciales para una respuesta eficaz.
Sin embargo, la tragedia en Valencia ha dejado en evidencia carencias críticas en la coordinación y el diálogo entre las distintas administraciones. La falta de planificación eficiente y de respuesta inmediata ha generado una sensación de desprotección entre la ciudadanía, que ha quedado expuesta a los devastadores efectos de estos fenómenos. Es imprescindible aprender de estos episodios y avanzar hacia un modelo que priorice la cooperación interinstitucional, la inversión en infraestructuras resilientes y la educación para la prevención y adaptación.
Solo mediante la combinación de estrategias urbanísticas, tecnológicas y educativas será posible minimizar los daños y proteger tanto a la población como a su entorno. Aprendamos de los errores y trabajemos para que, ante futuras catástrofes, estemos mejor preparados para enfrentarlas.
Fuentes
- El mar Mediterráneo batió nuevo récord de temperatura
- Más agua en un día que en todo el año: los municipios donde más agua descargó la dana
- De la sequía de 2023 a la DANA de 2024: las imágenes por satélite de la tragedia de Valencia
- Registros históricos de lluvia en muchos municipios de Valencia: estos son los puntos donde más llovió
- ¿Cuántos litros han caído en Valencia? La Aemet publica los datos de las zonas más afectadas por la DANA: “Acumulaciones extraordinarias”
- El mar Mediterráneo igualó los récords de calor registrados en 2023
- El Mediterráneo se calienta más rápido que nunca, según este estudio
- Ola de calor en Europa: el mar Mediterráneo también alcanzó un nuevo récord de temperatura
- El mar Mediterráneo batió récord de temperatura, según instituto marítimo español
- La temperatura y salinidad del Mediterráneo está aumentando en todas sus profundidades
- Datos históricos meteorológicos de octubre de 2023 en Valencia
- Archivo meteorológico Valencia